En la jornada final de ExpoAlimentaria, la feria anual de la Asociación de Exportadores (ADEX), el ambiente respecto a la situación del sector agropecuario peruano estaba enrarecido. El evento tenía lugar solo un par de semanas antes de la caída de la presidenta Dina Boluarte, y el entonces ministro de Agricultura, Ángel Manero Campos, había enviado señales confusas a su propio sector diciendo en la convención minera PERUMIN que “la minería tiene prioridad sobre el agua; la agricultura puede esperar, un proyecto minero no”, controversial postura que se interpretó como una claudicación a la defensa del agro en beneficio de la gran minería.
Pero, además, otro punto de discordia flotaba en el recinto ferial de Lima: los alcances de la nueva Ley Agraria, oficialmente Ley N° 32434. Promulgada el 10 de septiembre, las disposiciones tributarias relacionadas con el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026.
Desde gremios como ADEX, la nueva ley se defiende sin discusión. Su presidente, César Tello dice que el nuevo marco legal es un elemento clave para impulsar un segundo “boom agroexportador” del Perú. “Necesitamos estabilidad, predictibilidad, seguridad y la infraestructura adecuada, y poder estar a la par de nuestros competidores en el exterior”, señala, como requisitos para “ser más competitivos, diversificar productos y mercados y colocar al Perú como un proveedor global de alimentos confiable”.
Como se sabe, el esquema permite que las grandes agroexportadoras paguen una tasa reducida del 15% del IR desde 2026 hasta 2035, en lugar de la tasa general previa del 29.5%. El propósito es impulsar el crecimiento del sector y atraer inversiones, pero además se busca integrar a los pequeños agricultores a la economía formal.
A la Ley N° 32434 se le conoce también como “Ley Chlimper 2.0”, porque actualiza la Ley N° 27360, promulgada en el año 2000 durante las postrimerías del gobierno de Alberto Fujimori, impulsada por el entonces ministro de Agricultura, José Chlimper. Esta ley estableció un régimen especial con beneficios tributarios significativos para el sector agroexportador peruano, incluyendo la reducción del IR al 15%, buscando fomentar la inversión y crecimiento del sector agrícola orientado a la exportación.
Los resultados del experimento varían según el prisma con que se mire. Para algunos sectores, dicha legislación lo que hizo fue otorgar privilegios fiscales sustanciales a unos pocos. Del lado más crítico están los especialistas del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), para quienes la Ley Chlimper del 2000 favoreció a una élite de grandes agroexportadoras, logrando un crecimiento exponencial en las exportaciones —que alcanzaron más de 12.700 millones de dólares en 2024— pero sin beneficiar realmente a los pequeños productores campesinos ni mejorar las condiciones laborales del sector.
Las grandes agroexportadoras pagarán una tasa reducida del 15% del IR, en lugar de la tasa general del 29.5%
EN LA BALANZA
Respecto de la nueva ley, en la opinión pública se observa un contraste brutal. Por un lado, es vista como el billete dorado que permitirá expandir un modelo agroexportador que ha llevado al Perú a ocupar un lugar de privilegio en el mercado mundial, con emblemas como las uvas, los arándanos, las paltas y los mangos. En otros en cambio, se inoculó la idea de que es un triunfo de los lobbies empresariales y que la “fiesta” será solo para unos pocos.
Hoy, gran parte de la crítica gira en torno a los 20 mil millones de soles (unos 5.800 millones de dólares) que –según el portal de investigación periodística OjoPúblico– perdería la caja fiscal por efectos de la reducción tributaria.
“Yo no sé de dónde sacan esa cifra de 20 mil millones”, responde Percy Muente Kunigami, gerente general de Cerro Prieto. El ingeniero es categórico al afirmar que esta ley “de todas maneras va a influir positivamente. No sé cómo han hecho el cálculo, pero lo que yo veo en Cerro Prieto, y lo que converso con mis pares del sector, es que los márgenes netos de las compañías… los más altos están en torno al 10%, pero la mayoría está en 5%, 6%… por ahí te dicen 8%. Y si hablamos del impacto fiscal, el impulso que la nueva ley le dará a las empresas, a su PxQ, a nuevos proyectos y a la cantidad de hectáreas que se podrían sumar a la frontera agrícola de Perú –más superficie, más cultivos, mejores cultivos– compensará con creces la recaudación impositiva”.
Otro ángulo del que no se habla, dice Muente, es la posibilidad que esta ley abre a la inversión en desarrollo genético y de cultivos. “Específicamente en arándano, existe un desarrollo de nueva genética que nos permite contar con plantas más productivas y más resistentes a fenómenos climáticos extremos, así como producir fruta de calidad superior y más resistente a viajes extensos. Son inversiones significativas y que implican un alto riesgo”.
Cerro Prieto, asimismo, viene preparando sistemas de reciclaje de regadío, que serán un diferencial para el manejo de sus cultivos. Muente no tiene duda que la ley, tal como ha sido aprobada, le inyecta competitividad a un sector de altísimo riesgo, donde no existe control absoluto sobre variables como el clima o la calidad de ciertos cultivos. “En primer lugar, si yo fuese el Estado y tengo que promover un sector, escogería uno que me genere mucho empleo, ¿no es cierto? Y segundo, promovería uno donde el Perú genuinamente tenga ventajas competitivas. El agro cumple ambos requisitos, por lo tanto, hay que promoverlo, sabiendo además que existen varios proyectos de muchas hectáreas que el Gobierno anunció que va a impulsar. Si no fuese así y tú fueras inversionista, ¿qué motivaciones tendrías para invertir en un sector con tan alto riesgo?”.

En la misma línea de Muente se posiciona José Antonio Gómez Bazán, ex CEO de Camposol y director de empresas internacionales dedicadas al agro. “La reducción de la tasa de Impuesto a la Renta al 15% genera previsibilidad y libera recursos para reinvertir”, explica. “Esto nos permitirá acelerar reconversión varietal, mejorar infraestructura de riego, mecanización y postcosecha, e invertir más en I+D. No se trata solo de mejorar márgenes, sino de elevar productividad y competitividad global. En un horizonte de 10 años, el beneficio tributario se convertirá en más eficiencia, más programas comerciales de largo plazo y más resiliencia frente a la competencia internacional”.
¿Y qué hay de aquellos que, legítimamente, se puedan sentir afectados con la nueva normativa? “La nueva Ley Agraria nos impulsa a fortalecer el trabajo con la agricultura familiar”, responde Gómez Bazán. “Lo hacemos a través de contratos formales, financiamiento de insumos, asistencia técnica en campo y esquemas de precio que premian calidad y cumplimiento. Además, integramos su fruta a nuestra cadena logística para reducir mermas y garantizar acceso a mercados. Esto no solo formaliza y da liquidez al pequeño productor, sino que multiplica el impacto social de la agroexportación en el país”.

El impulso que la nueva ley le dará a las empresas, a su PxQ, a nuevos proyectos y a la cantidad de hectáreas que se podrían sumar compensará con creces la recaudación impositiva” — PERCY MUENTE, CEO CERRO PRIETO
El ejecutivo concuerda que el cumplimiento de la nueva ley, sobre todo la incorporación de productores pequeños y medianos y el encadenamiento sostenible, es “fundamental”. También admite que “el riesgo fiscal existe”. “El Estado recibirá menos ingresos en el corto plazo”, reconoce. “Por eso es Clave que el sector demuestre resultados concretos en inversión, empleo formal y desarrollo territorial. Si se cumplen esas condiciones, la menor recaudación se compensará con mayor dinamismo económico y divisas. Pero el reto es que haya métricas claras y reglas estables: sin ellas, el incentivo se puede percibir como un privilegio en lugar de un motor de crecimiento sostenible. La estabilidad regulatoria y la transparencia serán decisivas”.
Gómez Bazán recuerda que él mismo fue uno de los defensores de la Ley Chlimper original en uno de los intentos de derogarla (lo que finalmente ocurrió en 2020 durante la presidencia de Sagasti). Sobre esto, hoy reflexiona que “si uno ve el milagro de la agroexportación peruana, ese motor que ha generado cerca de 2 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos y que ha sacado de la pobreza a muchísima gente, ese es el resultado de la Ley. No fue perfecta, pero creó los incentivos para que se hiciera la inversión en escala suficiente, en tamaño suficiente para ser competitivos”.
El debate por la nueva Ley Agraria se da en una etapa más avanzada de la agricultura peruana, y también de la gastronomía, que depende de ella para su fama internacional, en tiempos que la comida peruana se ha convertido en símbolo de orgullo, representación e identidad cultural. Visto así, lo que se discute no es solo una cuestión tributaria o comercial, sino el alma misma de la agricultura peruana: su capacidad para ser fuente de riqueza, inclusión y desarrollo.
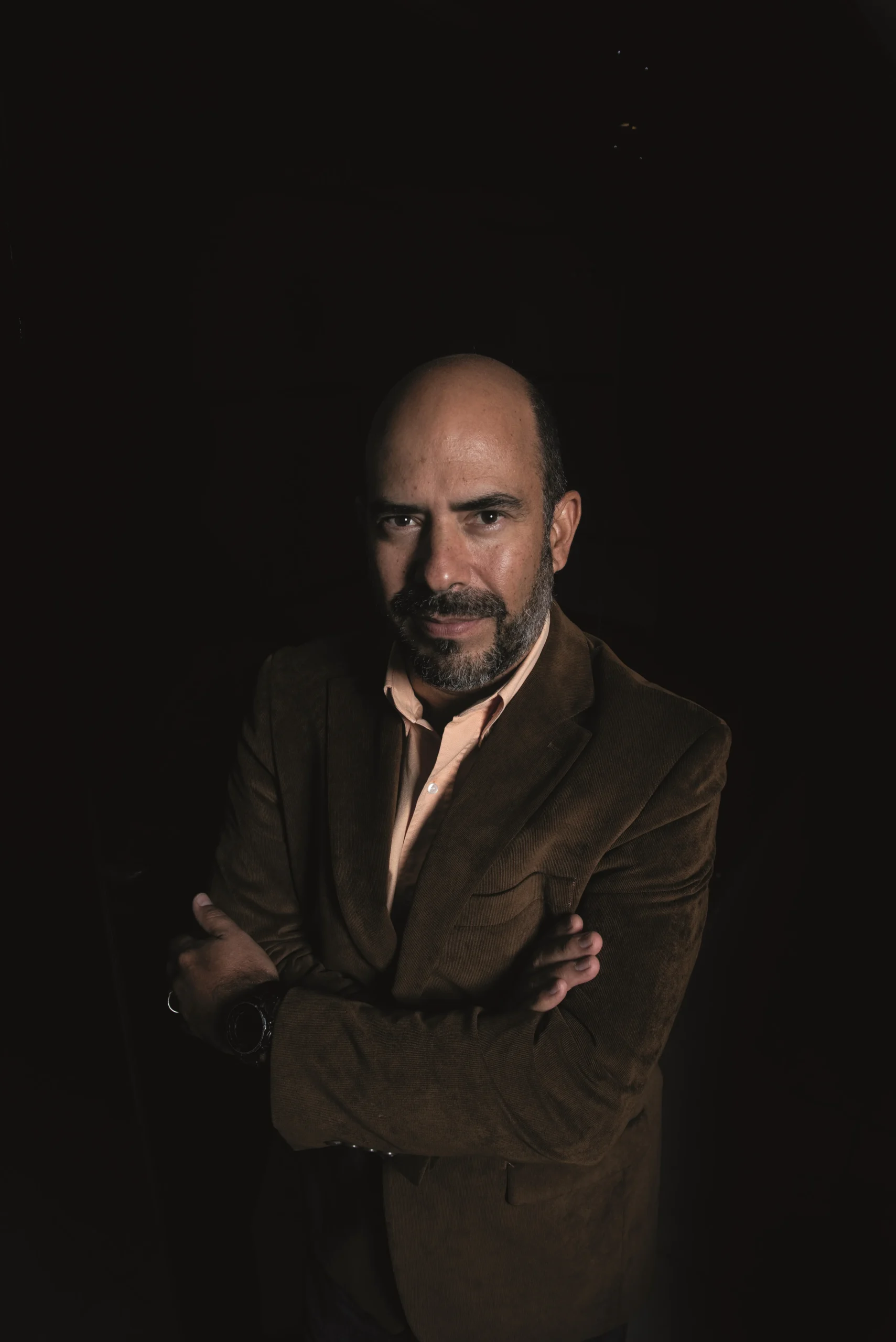
“El reto es que haya métricas claras y reglas estables. Sin ellas, el incentivo se puede percibir como un privilegio en lugar de un motor de crecimiento sostenible” — J. ANTONIO GÓMEZ BAZÁN, DIRECTOR CAMPOSOL
“Uno analiza incluso la historia peruana antes de la Ley, y el crecimiento agrícola no era de magnitud”, dice Gómez Bazán. “Yo siempre he dicho: agua ha habido siempre, tierra ha habido siempre, gente ha habido siempre… lo único que cambió fue el marco que creó esta ley, que permitió una inversión segura, la protección de la propiedad privada, los incentivos tributarios. No era perfecta pero, al final del día, creo que hay millones de personas en el Perú que hoy estamos gozando de los avances que propició”.
MIRADAS DIVERSAS
El ingeniero Pedro Antezana trabaja con Kemito Ene, una marca de cacao y chocolate producido por las comunidades de la etnia asháninka agrupadas en la cooperativa del mismo nombre; son más de 450 familias que desarrollan su actividad en las proximidades de las riberas del río Ene, en la selva central peruana. “En la nueva Ley Agraria hay de lo bueno y lo malo”, comenta. “Lo bueno es que las cooperativas no pagan impuestos, pero, por otro lado, hay mucha burocracia que impone el Estado bajo el término ‘cooperativa’. Cada productor tiene que estar registrado. Eso está bien, pero de alguna forma el Estado siempre te obliga a adaptarte, a adecuarte a lo que ordena. Y por ese lado a veces los productores ya no se sienten libres en lo que hacen”.
Antezana agrega que “esta ley está hecha para la gran industria agrícola. Acá somos micro agricultura, o sea, un productor tiene media hectárea, una hectárea, tres hectáreas. Entonces, estas leyes no están concebidas para favorecer a pequeños productores”, sentencia.

En este segmento, también es posible encontrar miradas diferentes. El gerente general de Vancard Perú, César Cárdenas, rechaza de plano lo afirmado por Antezana; su empresa cultiva y comercializa jengibre, palillo, naranja, piña, plátanos y paltas, entre otros. “Hemos revisado bien esta ley y está hecha para todas las dimensiones: para el pequeño productor, para el gran productor, para el pequeño emprendedor y para el gran empresario”.
Cárdenas argumenta: “Está bien pensada porque se va a incentivar, en primer lugar, la formalización de las tierras. Y adicional a ello, va a haber una reducción enorme de impuestos, van a devolverle el dinero al empresario para que pueda fortalecerse, dar mejores empleos, más personas van a trabajar, más personas van a contribuir a la formalidad”.
Es clave que el sector demuestre resultados concretos en inversión, empleo formal y desarrollo territorial. Si se cumplen esas condiciones, la menor recaudación se compensará con mayor dinamismo económico y divisas” — J. ANTONIO GÓMEZ BAZÁN, DIRECTOR CAMPOSOL
En la misma línea se inscribe Germán Caballero, ingeniero agrónomo y socio fundador del proyecto Epic Farms, campo modelo de pitahaya en el Perú. “Esta ley está mucho mejor, beneficia al pequeño agricultor porque ya no tiene impuesto a la renta. No hay Bono Beta (bonificación especial para trabajadores del sector agrario, equivalente al 30% de la remuneración mínima vital), que lo puso Sagasti (Francisco, expresidente) y que fue un error realmente, porque incrementó el costo de producción innecesariamente. La ley actual está bien hecha, mejora mucho la situación del pequeño productor, lo beneficia y bueno, es importante que la regulación del IGV no se pierda y el drawback siga, porque eso favorece a los nuevos agricultores de nuestro país”.

